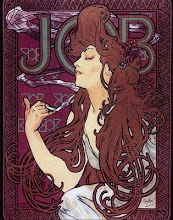Algunos
países del tercer mundo, muchos de ellos africanos, se han convertido durante
los últimos años en un gran vertedero del mundo occidental. Un claro ejemplo es Ghana, donde cada mes se
descargan en sus puertos unos 500 contenedores repletos de equipos
electrónicos. Estos aparatos proceden en su mayoría de Europa y Estados Unidos,
quienes se deshacen de sus neveras, ordenadores y televisores usados
enviándolos a los países menos desarrollados, provocando una gran contaminación
en estos lugares.
Si
quisiéramos encontrar una respuesta a este gravísimo problema, tendríamos que
profundizar en un término que suscita una gran polémica: la obsolescencia programada, un concepto desconocido para muchos pero presente en nuestras vidas
desde hace ya un siglo.
Después
de la crisis de 1929, los norteamericanos invirtieron mucho tiempo en pensar
cuáles serían las medidas que crearían empleo y harían salir a su país de la
grave coyuntura económica. Es en este contexto donde se crea la idea de
obsolescencia programada: la voluntad por parte del consumidor de poseer un
producto algo más nuevo antes de que sea totalmente necesario. Se fomenta esta doctrina
en la sociedad estadounidense para que surja una falsa necesidad de renovar artículos y así aumentar el consumo, lo que llevaría a la creación de empleo y
mejora de la economía. Este fenómeno consistía en que los empresarios firmaban
pactos en los que limitaban la fecha de duración de los productos. Un ejemplo
es el acuerdo Phoebus, firmado en 1924 por Osram, Philips y General Electric,
en el que se estipulaba que las bombillas incandescentes debían tener una vida
de 1000 horas. El hecho de que la bombilla fuera la primera víctima de la
obsolescencia programada es una auténtica paradoja, ya que este objeto siempre
ha sido la imagen de las ideas y el progreso.
Como
vemos, ya desde los años 20 se fabrican productos modificados para que tengan
una duración limitada, lo que nos hace estar en una sociedad caduca, acotada y
controlada. Cuando vamos al supermercado, los yogures tienen una fecha de
caducidad de 15
días; la
batería del Ipod con el que
escuchamos música se estropeará una vez hayan pasado 18 meses; las medias que
llevamos puestas no nos durarán más de 1 año; la bombilla que alumbra nuestra
habitación tiene una vida acordada de 1000 horas, así como nuestra impresora,
que a los 5 años se bloqueará automáticamente para que tengamos que comprar una
nueva.
Analicemos
un caso curioso: En Livermore, California, se encuentra la bombilla más antigua
del mundo. La primera vez que se encendió fue en 1901. Eso quiere decir que
lleva en funcionamiento más de 100 años. Su creación demuestra que por aquella
época se había logrado inventar una fórmula que hiciera durar las bombillas más
de las 1000 horas estipuladas en el pacto Phoebus.
Sin embargo, los empresarios compraron las patentes a los científicos para
asegurarse el negocio en el futuro. Durante todo un siglo la gente ha creído
que las bombillas tenían una duración limitada cuando en realidad sí que se
había conseguido una fórmula más rentable, aunque no para los propietarios de
las fábricas de bombillas. No obstante, hace unas décadas
la tecnología LED vio la luz: consiste en la invención de bombillas de
larga duración, ya que su vida útil es de 20.000 horas (unos 20 años). Los LED
pueden reducir en un 22% el consumo energético de cualquier hogar. Con una sola
bombilla LED ahorramos el 85% de energía que consume una bombilla incandescente
tradicional. Por cada bombilla LED se ahorraría casi 6 euros en la factura
anual y además son bombillas que no se calientan ni contienen toxinas. Si esta
gran mejora se desarrolló en 1962, ¿por qué no ha sido hasta ahora cuando ha
empezado a hacerse un hueco en la sociedad?
Nuestra
vida económica está condicionada desde los inicios del capitalismo. Sin apenas
darnos cuenta, nos hemos sumergido en un modo de vida basado en el despilfarro.
Y es que si el ciudadano no consume, no hay crecimiento económico. Mientras mantengamos estas
acciones de renovación constante de productos para salvar nuestro sistema
económico, seguiremos produciendo grandes cantidades de residuos no
biodegradables, los cuales generan un gran impacto ambiental en países en los
que no se han consumido estos productos, ya que el derroche del mundo
occidental provoca la destrucción del tercer mundo.
El ejemplo más claro se ve en el
país africano de Ghana, donde cada año van a parar toneladas de residuos
electrónicos procedentes del hemisferio norte. Estos productos están
catalogados de segunda mano y por eso entran con facilidad, aunque en realidad
solo el 20% es reparable.
Estamos
pues frente a un gran dilema: ¿debemos defender el capitalismo y luchar por el
mantenimiento de nuestro estilo de vida actual o tenemos que preservar nuestro planeta y la
madre naturaleza?
Intentando
dar una solución al problema, deberíamos
cambiar nuestra mentalidad; construir nuevos productos que perduren más tiempo;
consumir en la justa medida y aplicar el principio de las tres erres: Reducir-Reciclar-Reutilizar,
y así cambiar nuestro concepto de economía del enriquecimiento desmesurado. La
alternativa será el decrecimiento. Y es que “el mundo es lo suficientemente
grande como para satisfacer las necesidades de todos los humanos, pero muy
pequeño para satisfacer la avidez de unos cuantos.”
 Foto: Yaiza Martín
Foto: Yaiza Martín